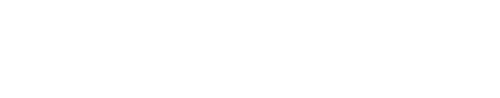En la jornada organizada por MIDE UC participaron diversos expertos en educación y políticas públicas que analizaron los aprendizajes y desafíos de la Evaluación Docente en Chile, Perú, Colombia y México. El contexto político, social, los desafíos técnicos implicados en implementar una evaluación a gran escala y el aporte efectivo al mejoramiento de la docencia, fueron los principales temas de debate.
El martes 30 de mayo se realizó el Seminario Internacional Evaluación Docente en América Latina: ¿Qué hemos aprendido? en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La actividad organizada por el Centro de Medición, MIDE UC, contó con la participación del rector Ignacio Sánchez y con la de los expositores internacionales, Sylvia Schmelkes, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE); Giuliana Espinosa y Martín Málaga del Ministerio de Educación de Perú; y María Figueroa, decana de la Universidad del Externado de Colombia. Para analizar la experiencia chilena participó Jaime Veas, director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, y presentaron los profesionales de MIDE UC, Yulan Sun, directora del proyecto Docentemás, Beatriz Rodríguez, directora del área Desarrollo de Pruebas; y Jorge Manzi, director del Centro, junto a la investigadora Daniela Jiménez.
Al inicio de la jornada, la directora del INEE, Sylvia Schmelkes, presentó la experiencia mexicana en evaluación docente, iniciada en 2015, y que tiene el desafío de abarcar al millón cuatrocientos mil docentes de ese país. En su presentación describió el sistema de evaluación, las resistencias que generó en el gremio docente, así como las dificultades de implementación derivadas de las diversas entidades nacionales y federales involucradas. Informó asimismo de los cambios introducidos a dicha evaluación para este año, los que se basaron en revisiones efectuadas por entidades nacionales e internacionales que han monitoreado el proceso. Posteriormente, el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Cristián Cox -quien dirigió la revisión que condujo la UNESCO de la primera versión de la evaluación docente en México-, comentó dicha presentación tildando el esfuerzo mexicano como “de otra escala, política, social y técnicamente. Es un cambio cultural de gran envergadura, y corregir el rumbo en una empresa de esta magnitud, es como redirigir un trasatlántico”. También se refirió al difícil dilema entre contextualizar y estandarizar, pues si se contextualiza en extremo, se pierde el propósito de resguardar un mínimo de calidad común para todos. Si se estandariza en extremo, se puede caer en la irrelevancia de lo que aporta la evaluación a los evaluados.
Los representantes del Ministerio de Educación peruano, Giuliana Espinosa y Martín Málaga, destacaron las implicancias que ha tenido la construcción de un marco de referencias y los estándares de progresión de desempeño docente, que están sirviendo de base para el proceso evaluativo, que se ha implementado desde 2015 y que tiene el desafío de evaluar a más de 300 mil profesores. Describieron los instrumentos empleados, así como la divulgación pública de los instrumentos y rúbricas, para realzar el potencial formativo de la evaluación. En su comentario sobre esta experiencia, Lorena Meckes, coordinadora del área Internacional de MIDE UC, destacó el esfuerzo de articulación y coherencia de la política docente peruana, que ha logrado articular estándares, evaluación y consecuencias formativas de la evaluación (tanto a nivel de la formación inicial como continua) y señaló que: “la apuesta de que sean los propios directores de los establecimientos los encargados de evaluar y observar a sus docentes, es una propuesta audaz e interesante que busca balancear la función formativa con las altas consecuencias de la evaluación, ya que para esto los directores deben certificarse como observadores de aula”.
Por su parte, la decana María Figueroa expuso sobre la Evaluación Docente colombiana, en especial sobre la evolución que han tenido los instrumentos de este proceso en el que ya han participado 33 mil educadores. Destacó especialmente el rol del registro audiovisual de clases, que representa el principal instrumento en ese país, incluyendo las orientaciones establecidas para el análisis de los mismos. Beatrice Ávalos, premio nacional de educación 2013 y comentarista de esta exposición, destacó el potencial formativo del modelo colombiano, que también se observa en las otras experiencias de evaluación docente presentadas en el seminario.
Estas tres experiencias internacionales evidenciaron la aspiración latinoamericana de implementar una Evaluación Docente atingente a cada contexto, y que pueda articularse con las políticas de calidad educativa en las que cada país está empeñado. Aunque el sistema de evaluación de cada país exhibe particularidades y enfrenta complejidades políticas e institucionales específicas, en la jornada se destacaron importantes similitudes. Una relevante es que todos los países han desarrollado marcos de referencia acerca de la función docente como base para orientar las evaluaciones entre ellas. Al mismo tiempo, en todos los casos se privilegian instrumentos que ponen el foco en los desempeños docentes, especialmente en el aula. Por último, en todos los casos hay clara conciencia acerca de la necesidad de desarrollar gradualmente las capacidades técnicas que se requieren para diseñar e implementar evaluaciones de este tipo.
El segundo segmento del Seminario, que abordó la experiencia chilena de la Evaluación Docente, se inició con la bienvenida de Paulina Flotts, directora ejecutiva de MIDE UC y la intervención de Jaime Veas, director del CPEIP, quien se refirió a los avances y desafíos que ha tenido el sistema de evaluación en sus 14 años de existencia. Enfatizó el nuevo marco que se enfrenta luego de la aprobación en 2016 de la Ley 20.903 de Carrera Docente, donde se establece que un portafolio ampliado y mediciones de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos serán la base para la progresión en la carrera docente. Jaime Veas señaló que en este nuevo escenario se hace más evidente la necesidad de complementar el sistema existente con dispositivos que tengan un foco específicamente formativo.
Posteriormente, Yulan Sun, directora del proyecto Docentemás de MIDE UC, realizó una presentación teniendo en cuenta las experiencias del Centro de Medición MIDE UC como entidad técnica que ha asesorado al Ministerio de Educación desde 2003 hasta la fecha. En su ponencia expuso los múltiples aprendizajes que se han producido durante estos 14 años, que se han reflejado en mejoramientos continuos de los instrumentos, apoyo a los actores de la evaluación e informes que se entregan a docentes y directivos. Enfatizó también la necesidad de fortalecer los aspectos formativos de la evaluación en el nuevo marco legal existente desde 2016. Sostuvo que “es necesario potenciar a la Evaluación Docente como un componente de círculos virtuosos de reflexión y aprendizaje profesional de los docentes, tanto en el plano individual como colectivo”.
Luego, Beatriz Rodríguez, del Área de Desarrollo de Pruebas de MIDE UC, se refirió a las implicancias y desafíos que conlleva la evaluación del conocimiento disciplinario y pedagógico de los docentes. En la presentación comentó el trabajo que actualmente realiza el Centro en el desarrollo de pruebas de conocimiento disciplinario y pedagógico para la nueva Carrera Docente, mostrando el proceso de desarrollo de las mismas, para asegurar su pertinencia y calidad métrica.
Finalmente, el director de MIDE UC, Jorge Manzi, y la investigadora Daniela Jiménez, expusieron sobre la evidencia que respalda la validez de la Evaluación Docente chilena a partir de diversos estudios realizados en MIDE UC y otras instituciones. “Un buen sistema de evaluación tiene que estar acompañado de una agenda de validación que permita contar con evidencia que respalde la interpretación y el uso de aquel sistema de medición. De hecho, los estándares internacionales establecen que la validez es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de medición”, aseguró Manzi.
La jornada culminó con un panel de discusión en el que participaron todos los expositores y que moderó Ernesto Treviño, investigador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CEPPE UC.
Información periodística: Cristina Durán Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Información periodística: Cristina Durán Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.